¿Qué es la consciencia? ¿se vive, o se localiza?
- Fundación Resignificar
- 12 may 2025
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 29 may 2025
5 de abril – Día Internacional de la Consciencia
Cuando escuchamos la palabra "consciencia", muchas veces pensamos en algo abstracto, intangible… y lo es. Pero también es profundamente cotidiano. ¿Dónde está la consciencia? ¿En el cerebro? ¿En el corazón? ¿En la mente? La ciencia ha buscado respuestas, y uno de los caminos más inspiradores para comprenderla es el que propuso el neurobiólogo chileno Francisco Varela: la consciencia no se encuentra en una parte del cuerpo, sino que emerge del flujo de relaciones vivas que somos.
La conciencia como fenómeno basal: un cuerpo que sabe vivir
Desde la neurociencia contemporánea, se ha dejado atrás la idea de que la consciencia es como una “luz” que se enciende en un lugar específico del cerebro. En cambio, se entiende como un fenómeno emergente: surge del entrelazamiento de millones de procesos corporales, neuronales, emocionales y sensoriales que están ocurriendo todo el tiempo.
Varela lo expresa con claridad en El fenómeno de la vida (1990): la vida y la mente no están separadas; la consciencia es una forma de la vida misma, que ocurre en un organismo que se autoorganiza, que se mantiene vivo por su propio operar. No hay una “cosa” que podamos señalar como “la consciencia”, porque no es una parte, sino un modo de vivir.
¿Has notado que puedes caminar sin pensar conscientemente en cada paso? Ese caminar ocurre gracias a una conciencia basal, que está siempre presente como trasfondo de tu vivir. Es el cuerpo sabiendo vivir, sin necesidad de que intervenga el “yo” racional.
La consciencia como lenguaje que se mira a sí mismo
Pero los humanos vamos más allá. Gracias al lenguaje, desarrollamos una conciencia reflexiva, que se da en lo que Varela y Maturana llamaron “recursiones del lenguaje”. Esto ocurre sólo en la vigilia, en el momento en que comenzamos a distinguir, a observar, a observarnos observando. Veamos cómo se despliega esta espiral:
Distinción: Nombramos, señalamos. Un niño dice “esto es un perro”, diferenciando una figura del fondo. Surge el objeto en el lenguaje.
Observación: Nos preguntamos: ¿cómo supe que eso era un perro? Ya no solo hacemos la distinción, sino que nos observamos haciéndola.
Observador: Aparece el sujeto que distingue. Aquí emerge la conciencia como fenómeno humano: “soy yo quien está observando al perro”.
Autoconciencia: Reconocemos que “yo me sé a mí mismo observando”. Aquí nace el “yo” reflexivo, el que se piensa a sí mismo.
Responsabilidad: Al darnos cuenta de que somos quienes construimos el mundo que vivimos a través de nuestras distinciones, nace la responsabilidad por lo que decimos, hacemos y decidimos.
Libertad: Finalmente, comprendemos que podemos elegir. No desde una libertad absoluta, sino desde una autonomía reflexiva: sabiendo que somos responsables de lo que co-creamos.
¿Y todo esto… para qué nos sirve?
Imagina a una cuidadora de adultos mayores, agotada, sumergida en rutinas que la han desconectado de sí misma. Cuando se detiene a escucharse, a reconocerse como alguien que elige cuidar, que puede cuidarse, emerge una transformación. No solo cambia su experiencia del día a día: cambia el mundo que está co-creando.
O piensa en una madre o maestro que, frente a un conflicto con un niño, decide respirar, observarse, y actuar desde el respeto y el afecto, en lugar de repetir patrones de castigo. Esa es la conciencia en acto: darse cuenta y elegir.
Conciencia para transformar: el propósito de Resignificar
En la Fundación Resignificar, creemos que este tipo de consciencia —la que se vive, se siente, se construye en el lenguaje y la convivencia— es la clave para transformar nuestras relaciones y nuestra cultura. Por eso, desde esta base epistemológica de la Biología del Conocer, y a través de nuestros programas Quid-Arte y Los Conversemos, abrimos espacios para cultivar esta autonomía reflexiva en quienes cuidan y crían.
Porque cuando una persona se sabe a sí misma responsable y libre de elegir desde el amor, se transforma. Y con ella, también se transforma su entorno.

Autonomía para vivir en consciencia
En tiempos de automatismos, de prisas, de desconexión emocional, cultivar la consciencia es un acto revolucionario. No como algo místico o lejano, sino como una práctica cotidiana de detenernos, observarnos y elegir. Esa es la verdadera autonomía: darnos cuenta de que somos autores del mundo que habitamos.
Y es también la semilla de una sociedad más amorosa, más libre y más humana.
Fuentes:
Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1990). El fenómeno de la vida: Ciencia y experiencia humana. Ediciones Kairós.
Varela, F. J. (2000). De cuerpo presente: conversaciones sobre ciencia, espiritualidad y experiencia humana. Editorial Paidós.

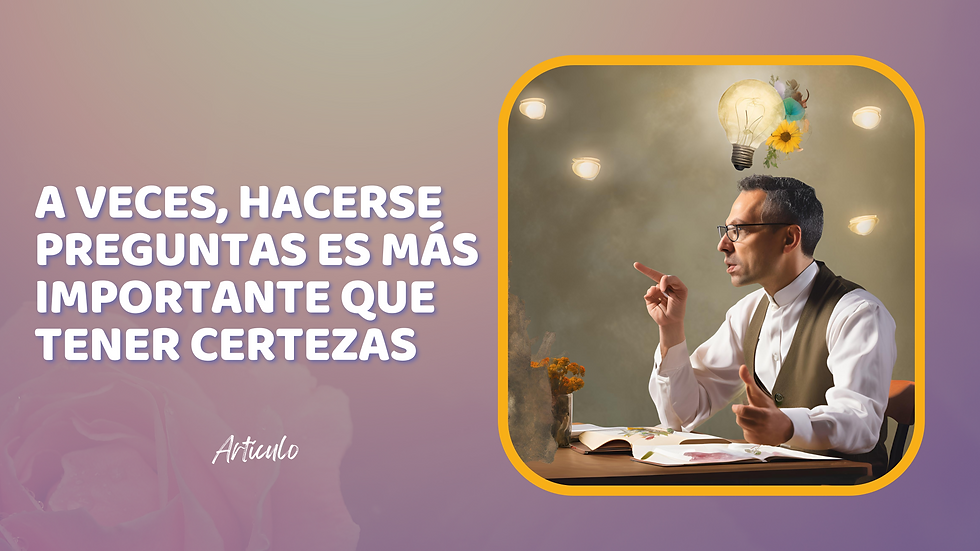

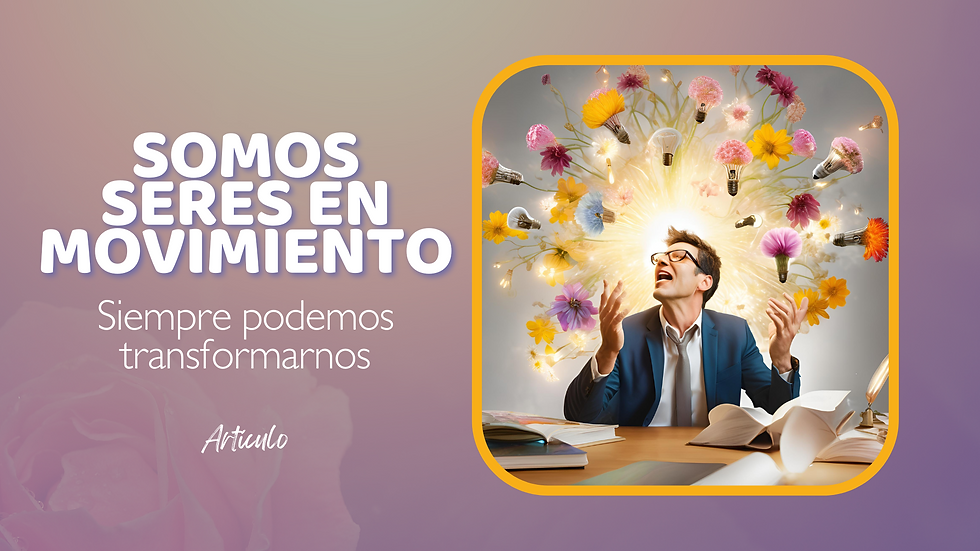
Comentarios